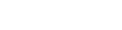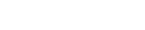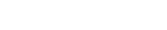Érase una vez, en un lugar no muy lejano, un pequeño reino al que durante unos pocos años, los miembros de las familias más influyentes, los hombres de la Justicia, los adinerados del lugar, incluso los parientes de los monarcas, habían hecho creer a buena parte de los súbditos que el país iba bien.
Los alegres ciudadanos, absurdamente crédulos e irracionalmente confiados, se dieron a la buena vida y gastaron con alborozo cuanto tenían y no tenían… o eso al menos, les hicieron creer cuando vinieron las épocas, que uno que llegó a faraón hacía mucho tiempo, denominó de ‘vacas flacas’.
Gobernantes, hombres de castas, justos y hasta reyes, avisaron que a partir de ese momento deberían hacer acto de constricción y soportar las consecuencias de sus disolutas vidas y la irresponsabilidad de haberse tumbado a la bartola y diezmado las reservas del precioso país.
Aquellos ciudadanos, perplejos ante el cambio de los acontecimientos, decidieron seguir a los hombres que prometían una solución para evitarles los estragos de quienes no habían sabidor abordar y prever la dura realidad económica. En masa, según informó no se supo bien quién, habían respaldado la iniciativa de un señor, que con el beneplácito de toda esa gente, se convirtió en el líder que sacaría al país de la miseria. Eso sí, en primera y sin renunciar a las prebendas y bondades que el poder le otorgaba.
No fue necesario mucho tiempo, para comprobar boquiabiertos que de nuevo habían picado, como peces en el agua, el anzuelo envenenado de otro de aquellos ‘grandes hombres’, quien había manipulado informaciones, solapado verdades y enarbolado triquiñuelas ‘pseudolegales’, para vender el pequeño territorio a países con más dinero.
Aquel ‘gran hombre’, líder de un gobierno de ‘grandes hombres’, apoyado por hombres y mujeres de ‘grandes castas’, que a menudo se entrevistaban incluso con miembros de la realeza, apenas si era perceptible, a excepción de por sus maquiavélicos actos. Con el tiempo había ido adquirido el extraño don de la invisibilidad. Hasta que un día el ingenuo pueblecillo descubrió que el ‘gran hombre’ era visto con asiduidad en círculos más selectos, a las órdenes de supramandatarios y en cualquier sitio en el que existiera un fotógrafo amable, dispuesto a retratarle para la posteridad junto a los futuros dueños de su país.
Para entonces, los pequeños ciudadanos se quedaron como papanatas, porque ya no había nada que defender. Desaparecieron para siempre, borrados de la memoria y sustituidos por pequeños ciudadanos del país que los había comprado. Por cierto, del ‘gran hombre’ sólo se supo que no tuvo tiempo siquiera de renunciar a una plaza de registrador, que le había dado unos pingües beneficios y no pocos quebraderos con el tema de la moralidad.
Imagen: Publico.es